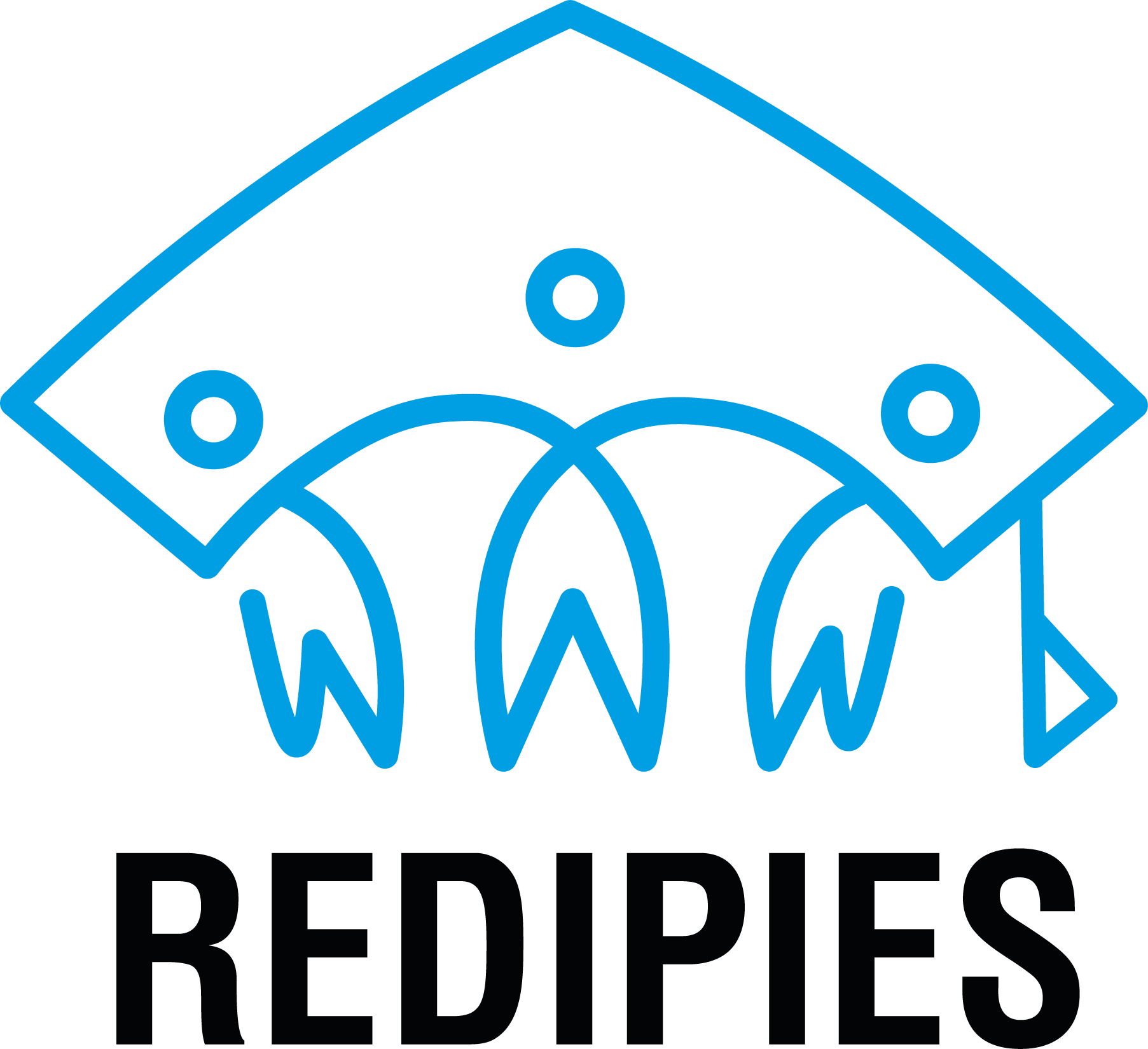La realidad educativa universitaria debe observarse con el catalejo de identidad de género y transgénero.Esto permite advertir el impacto en los procesos de las estructuras sociales desde lo simbólico y relacional.Lo anterior es condicionado por múltiples singularidades que refuerzan la necesidad de reconocer que el cambio necesario está asociado al principio del autodesarrollo humano. Asimismo, se suma la fuerza de las potencialidades humanas para la transformación personal y colectiva. Esto es imprescindible identificar para las barreras y construir proyectos que representen alternativas para el cambio.
En este sentido, la investigación que está en la base del presente artículo, permitió a sus autores sostener como baluartes de la inclusión educativa universitaria. Esta categoría se entiende como el derecho a la educación superior universal, gratuita y de calidad. Integra dimensiones como el acceso, la permanencia, el egreso, la participación, la apropiación activa de la experiencia, los mecanismos institucionales para la inclusión y el tipo de vínculo humano que promueven las universidades. Esto en un contexto de igualdad de condiciones para hombres, mujeres y personas con otras identidades sexo genéricas.
En la actualidad es insuficiente la concientización de incorporar la perspectiva de género en las universidades. Lo anterior está asociado a que los actores académicos, no perciben el asunto con la debida importancia. Esto se manifiesta en una inclusión formal, por ejemplo, respecto a las representaciones paritarias ante los órganos de elección de autoridades. Existen varias contradicciones entre lo que política y desde lo jurídico se declara y el machismo que prevalece en las prácticas de actores académicos y científicos. Esto retrasa el avance de la transversalidad de género en la vida de las instituciones y la reproducción del mandato masculino ocurre en los principales puestos de dirección en las universidades, con independencia del carácter público o privado que éstas tengan.
Como alternativa a lo descrito con anterioridad se propone el desarrollo del protagonismo de las mujeres en acciones tendentes a desmontar los tradicionales mecanismos de ejercicio del poder en los procesos electorales en las instituciones educativas como vía para impulsar la equidad de género. Asimismo, se propone: la participación de actores con diversas identidades de género, la gobernanza activa con representación de colectivos integrados por personas diversas desde el punto de vista sexo-genérico, mayor articulación entre las unidades dedicadas al asunto de género con el resto de las unidades universitarias, el desarrollo de procesos de superación, preparación, formación, sensibilización. Esto desde un accionar más operativo y comprometido de los ministerios o instancias que a nivel nacional coordinen la labor educacional, el trabajo en redes, el enfoque interseccional, entre otros aspectos.
Es necesario abordar la contradicción entre el fortalecimiento de lo que nos une sin que tenga que ser
homogéneo y de la igualdad dentro de lo que nos diferencia. Este es un importante desafío de las instituciones de educación superior para lograr el propósito de la inclusión educativa universitaria. En la contemporaneidad el desarrollo inclusivo en las instituciones universitarias precisa de la igualdad de género como principio aprobado e implementado por diversos instrumentos internacionales.
Sin embargo, en estudios de la década se exponen resultados que muestran actitudes de sexismo en los docentes y personal de las instituciones educativas.
Los espacios educativos son escenarios moldeables y flexibles para la expresión continua de las desigualdades. Al mismo tiempo permite que se generen acciones propositivas para fomentar valores prosociales en favor de mejorar la calidad humana en cada contexto formativo y la sociedad en general.(10) El principio de igualdad de género se erige como elemento articulador y recurso esencial de los sistemas educativos para mitigar problemáticas sociales como instauración de estereotipos y la violencia de género.
En cada país se han desarrollado y aprobado decretos ley que protegen la relación equitativa entre las
personas con distintas identidades de género y permite la asunción de una inclusión social real.(12) Estas leyes superan los estratos sociales y llegan a los escenarios de educación porque las instituciones universitarias como los docentes y personal de apoyo a la docencia ejercen influencia directa o indirecta sobre la formación del alumnado. Es deber del profesorado, como obligación formativa y ética, tomar conciencia de los resultados instructivos. Esto debe estar orientado en garantizar ante sus educandos durante su inserción en el contexto socio-profesional. En consecuencia, el educador tiene que asegurar el conocimiento de la práctica profesional para la cual está formando y potenciar la equidad e inclusión y también forrmar al alumno para la práctica vital.
Estas tareas dobles de los docentes se insertan en lógica pedagógica que ha sido expuesta en los modelos educativos de la enseñanza de educación superior en Latinoamérica. En este contexto se ha transitado de sólo reconocer el conocimiento técnico-profesional a valorar e incorporar la inclusión de principios de carácter social y cívico. Los cambios legales y mentales permiten que las universidades latinoamericanas transiten hacia la exploración y asunción de un proceso de enseñanza-aprendizaje que coadyuve al desarrollo y a la optimización de las personas y de la sociedad. Estas configuraciones se expresan a través del modelo de guía docente como documento académico base para el procedimiento educativo en las distintas formas de enseñanza.
Estos documentos públicos constituyen la manera de planificar la docencia y la estructura general de una asignatura. Además, permiten contrastar si el profesorado atiende a los requerimientos formativos desde el plano social, cívico y profesional. De esta forma el género discursivo se enmarca como una herramienta didáctica, dinámica e inclusiva. A través de los elementos curriculares básicos se establece una responsabilidad entre docentes y estudiantes sobre la asignatura, las prácticas y la ética inclusiva que incorpora el compromiso de diferentes agentes académicos. Esto es avalado por órganos con competencia para la aprobación o negación del mismo.
La comunidad académica hasta el 2023 no ha prestado gran (suficiente) atención a cómo se incorporan
principios equitativos y valores inclusivos en las propuestas docentes en educación superior. Existen
investigaciones que analizan las actitudes, disposiciones y percepciones que poseen las directivas institucionales en la incorporación de los mismos para lograr mayor inclusión social. Resultan aún insuficientes los estudios sobre el principio de igualdad de género (transgénero), ya que las investigaciones realizadas sobre la temática en educación superior son limitadas para orientar a los sistemas educativos, aún más con el incremento de las crecientes diferencias individuales en todos los aspectos subjetivos y físicos del ser humano.
Los estudios fundamentan sus objetivos valorativos en el plano institucional, poniendo el foco en la
legislación para la inclusión del principio de igualdad de género desde un concepto amplio. Se identifican
otras revisiones sistemáticas desde el método de investigación-acción donde intentan fomentar la diversidad y
la igualdad de género en determinadas disciplinas científicas. También se localizan estudios que abordan
la relación entre los estereotipos de género, algunos análisis efímeros que realizan propuestas docentes
para incorporar la equidad de género y el uso de metodología mixta para analizar la complejidad de las
competencias digitales donde se identifican inequidades entre las prácticas y los conocimientos atendiendo al
género. Se plantearon como objetivos del estudio:
1) caracterizar de forma sociodemográficas la muestra estudiada focalizando la atención en la variable identidad de género
2) establecer la relación entre ésta y la variable inclusión educativa.